Dicen que quien roba a un ladrón, tiene cien años de perdón. ¿Y si el que tiene cien años fuera el ladrón? Éste es el caso de Heliodoro, un señor muy mayor, muy anciano y muy ladrón.
Imaginemos un país donde la gente tuviera miedo de dejar libros en el coche, a la vista de todo el mundo, un país donde la gente se preocupara por haber olvidado un libro en la parada del autobús, un país donde el primer lugar que se destruye en una guerra son sus bibliotecas. Pero no, no existe ese país. Estamos en un país como cualquier otro, un país donde los libros no importan a nadie. O a casi nadie.
A Heliodoro le importaban mucho los libros, demasiado, podría decirse. Mucho antes de convertirse en el ladrón más viejo del mundo ya era uno de los hombres más pobres del país. Tan pobre que, para leer los libros que le gustaban, los robaba. Tan pobre que no tenía para hacerse una fotografía para el carnet de la biblioteca de su ciudad. Comenzó a robar los libros olvidados en las estaciones de tren, de autobús, en los metros, en los bancos de los parques. Luego, con más cuidado, empezó a robar en bibliotecas y librerías. Cogía los libros, los metía debajo de su chaquetón viejo y enorme, y salía por la puerta como si nada. Cada vez que robaba un libro, ya pensaba en el siguiente. Los libros se amontonaban poco a poco en su casa pequeña sin que se diera cuenta, y no era capaz de parar de robarlos.

Llegó un punto en el que tenía más libros que los que le daba tiempo a leer, pero ya se sentía incapaz de parar de robar. Cuando lo invitaban a un cumpleaños, aprovechaba cuando todo el mundo estaba pendiente de las velas y la tarta para coger dos o tres libros de una estantería y esconderlos bajo su abrigo. Como vivía en un piso tan pequeño, los libros no le cabían y empezó a apilarlos como si fueran muebles. Vendió su mesa y sus sillas para comprar comida, y en su lugar puso montones de libros. Cuando los amigos y familia iban a su casa, quedaban bastante sorprendidos al ver los muebles hechos de libros apilados, y cuando les explicaba que los había robado todos, les parecía de lo más extraño. Nadie robaba libros, menuda tontería.
Así, poco a poco Heliodoro se hizo famoso entre los habitantes del país. Todo el mundo hablaba del viejecito que robaba libros, y entonces se les fue de las manos. Los ladrones de bancos empezaron a robar librerías, y los niños jugaban a robar libros. Se puso de moda entre los diseñadores construir muebles de Lewis Carroll o Gabriel García Márquez. En una subasta se llegaron a pagar millones y millones por una cama de matrimonio hecha a partir de libros de Stephen King, y eso a pesar de que provocaba pesadillas. De todos modos, como todas las modas, ésta pasó. Los libros volvieron a parecer aburridos a todo el mundo y todos dejaron de robarlos.
Heliodoro no paró. Él seguía leyendo y leyendo y robando y robando, y ya a nadie le extrañaba. Cuando la policía lo veía sustrayendo libros de cualquier parte, se hacían los suecos –se hacían tanto los suecos que se les acabó poniendo el pelo rubio–. La gente, de hecho, lo seguía viendo con sus robos y estaban encantados de tener al ladrón más viejo del mundo entre ellos, y al único ladrón de libros del mundo. Empezaron a llegarle a Heliodoro libros de todas partes: libros en chino, en polaco, en arameo, en bable, en jeroglífico, en gíglico, cirílico, índico, pacífico, atlántico, ruso, cancamuso, islandés, leganés, braille, sumerio, silbo gomero y binario. ¡Menudo disgusto para Heliodoro! Esos libros no le servían, pues no los iba a poder leer, y ni siquiera tenía dinero para enviarlos de vuelta a sus dueños. Al final, con esos libros amplió la casa y construyó una pequeña sala de lecturas, por lo que ya no parecía tan pobre, ya que las salas de lecturas sólo existen en las mansiones lujosas y apartamentos en Benidorm y Marbella.
El problema, en cualquier caso, era tener una sala de lecturas, pero no tener libros que leer. Heliodoro, con sus cien años a la espalda, había leído ya sesenta veces el Quijote, pero quería leer libros nuevos. En cualquier caso, de un día para otro llegó la solución sin que nadie la buscara, como llegan a veces las mejores cosas, con algo parecido a la casualidad. Cuando volvía del mercado, donde los fruteros le daban la fruta dañada para que comiera, en un banco lo vio, solo y hermoso: un libro abandonado. Heliodoro lo cogió, miró a ambos lados y lo guardó con disimulo bajo su chaquetón. Así, esa noche al fin tuvo algo que leer en su sala de lecturas. Al día siguiente, encontró dos libritos en el parque y los cogió, y en el alféizar de una ventana abierta otra novela, y uno por aquí, otro por allí, todos los días encontraba algo que leer, y robar se había vuelto más fácil que nunca.Lo que no sabía Heliodoro era que la gente, que estaba acostumbrada a ver a un señor tan pobre y tan viejo, no quería además ver a un señor tan triste, porque Heliodoro, cuando no tenía libros para leer, se ponía mustio como un girasol de noche. De este modo, sus vecinos habían tomado la decisión, cada uno por su cuenta, de volverse de lo más despistados, y olvidaban libros por todas partes o los dejaban sobresaliendo de bolsos y mochilas para que Heliodoro los robara. Qué días más felices fueron esos para nuestro protagonista.
Entonces, llegó la tragedia. Una mañana Heliodoro, que había soñado que era el conductor de una locomotora roja como la sangre, se despertó con muchísimas ganas de leer un libro sobre viajes. Nada más abrir Los viajes de Gulliver, del libro comenzaron a caerse las palabras y letras, párrafos enteros. Entre el papel, millones de bichitos mordisqueaban. ¡Una plaga de termitas de papel! Heliodoro soplaba para que las termitas desaparecieron, pero con lo mayor que estaba le resultaba difícil soplar con fuerza, y de todos modos resultaba imposible: los bichos estaban por todas partes, por todos los libros, por cada rincón de su cuarto de lecturas...
Al final no le quedó otra que abandonar su casa y esperar a que las termitas terminaran de comer. Mientras tanto, en la biblioteca de la ciudad habían llenado todas las salas con botecitos de un líquido que servía para matar a las termitas, de modo que Heliodoro tuvo una idea: antes de que los bichos destruyeran por completo sus libros, robaría unos botecítos y los dejaría en la sala de lecturas hasta que no quedara ni una termita. Eso hizo: una mañana entró en la biblioteca, se fue a la sección de Física Cuántica, donde nunca había nadie, y se metió tres botecitos bajo el chaquetón. Cuando se disponía a salir, el guarda de seguridad le hizo detenerse y le pidió que sacara lo que había robado, pues todo el mundo sabía que era el ladrón más viejo del mundo. A regañadientes, Heliodoro se llevó la mano bajo el chaquetón y le entregó al guarda un libro, Platero y yo, que acababa de robar. Tendría que volver cualquier otro día a robarlo porque entonces tenía mucha prisa por salvar su cuarto de lecturas.

Pero las tragedias, como bien sabe el hombre, nunca vienen solas, y después del drama de las termitas aún quedaban tres más. Un día, cuando se despertó, Heliodoro veía como una manchita roja y rosa mirara donde mirara. Era tan pobre que no podía ir ni al oculista, por lo que se tuvo que aguantar. Mientras leía con mucho esfuerzo con sus ojos dañados, se dio cuenta de que le faltaba un libro. Alguien se había llevado las Mil y una Noches... pues estaba tan convencido de haberlo robado como de que se llamaba Heliodoro. La única explicación posible era... por loco que pareciera, que alguien hubiera robado el libro. Cuando se lo contó a los vecinos, todos se preocuparon, porque lo último que querían era otro ladrón en la ciudad.
El Doctor Centeno, especializado en hipnosis y psicoanálisis, le dijo que en unas sesiones con él tal vez podrían averiguar más sobre el libro desaparecido. Gracias a su popular tratamiento, Heliodoro recordaría la última vez que había visto el libro, y así resultaría mucho más fácil atrapar al ladrón. La mañana en que Heliodoro iba de camino a la consulta del Doctor Centeno, iba bastante preocupado y mosqueado, porque esas mañana la manchita en sus ojos era un poco más grande, y porque alguien había robado también Parque Jurásico, esa novela que tanto miedo le había dado. El Doctor trató de tranquilizarlo y lo hipnotizó enseguida: primera convirtió a Heliodoro en gallina, y empezó a cacarear, se comió un gusano y puso un huevo; a continuación, lo convirtió en bebé y rompió a llorar y se hizo caca; por último, para asegurarse del todo de que funcionaba la hipnosis, lo convirtió en sirena, aunque una sirena muy fea que, fuera del agua, se agitaba como un pez recién pescado y se cubría los pechos con las manos, avergonzado. Cuando Heliodoro despertó de su sesión de hipnosis, el Doctor Centeno lo esperaba tan contento como sorprendido, pues había descubierto al ladrón: el ladrón no era ni más ni menos que el mismo Heliodoro, que en sueños se levantaba sonámbulo y se robaba libros a sí mismo. El Doctor Centeno, además, lo había curado y ya no volvería a robar mientras dormía, por lo que el anciano se fue a casa la mar de contento.
Nada más llegar, descubrió la segunda tragedia: habían vuelto a robar libros, pero no había podido ser él, ocupado como estaba en la terapia. Cuanto mayores se hacen las personas, menos necesitan dormir: Heliodoro tomó la decisión de no dormir hasta descubrir quién le robaba los libros. Se quedó todo el día sentado en la sala de lecturas, al lado de la ventana, y llegó la noche y pasó también la noche sin dormir. Para aguantar despierto, leía los libros más emocionantes que tenía. Casi estaba terminando de leer La vuelta al mundo en ochenta días, con el corazón acelerado en el pecho, cuando descubrió al ladrón, o mejor dicho, ladrona: una niña pequeña, de cinco o seis años, morena y con un vestido violeta, que llevaba entre las manos Momo. Heliodoro la detuvo, aunque con las manchas de la vista no podía distinguir su cara. No sabía si era una niña bonita o fea, displicente o traviesa, o el color de sus ojos. La niña se llamaba Silvia y tenía diez dientes de leche, y robaba porque le encantaba leer.

Tan triste se puso Heliodoro que dejó de comer y, mucho más grave, dejó de reír. Con el paso de los días, ese hombre viejo y ladrón y triste recibió una visita de Silvia. Traía tres libros que acababa de robar en la biblioteca, y esto puso contentísimo al hombre, pues Silvia le contó con todo lujo de detalles cómo había robado cada uno de los libros, y Heliodoro podía verlo en su cabeza.
Entonces, se sentaron juntos y la niña le leyó los tres libros, y luego otros diez, y toda la salita de lecturas, y todos los que robaban en la biblioteca y en las librerías y calles. Todos los libros, todos, los leyeron juntos.
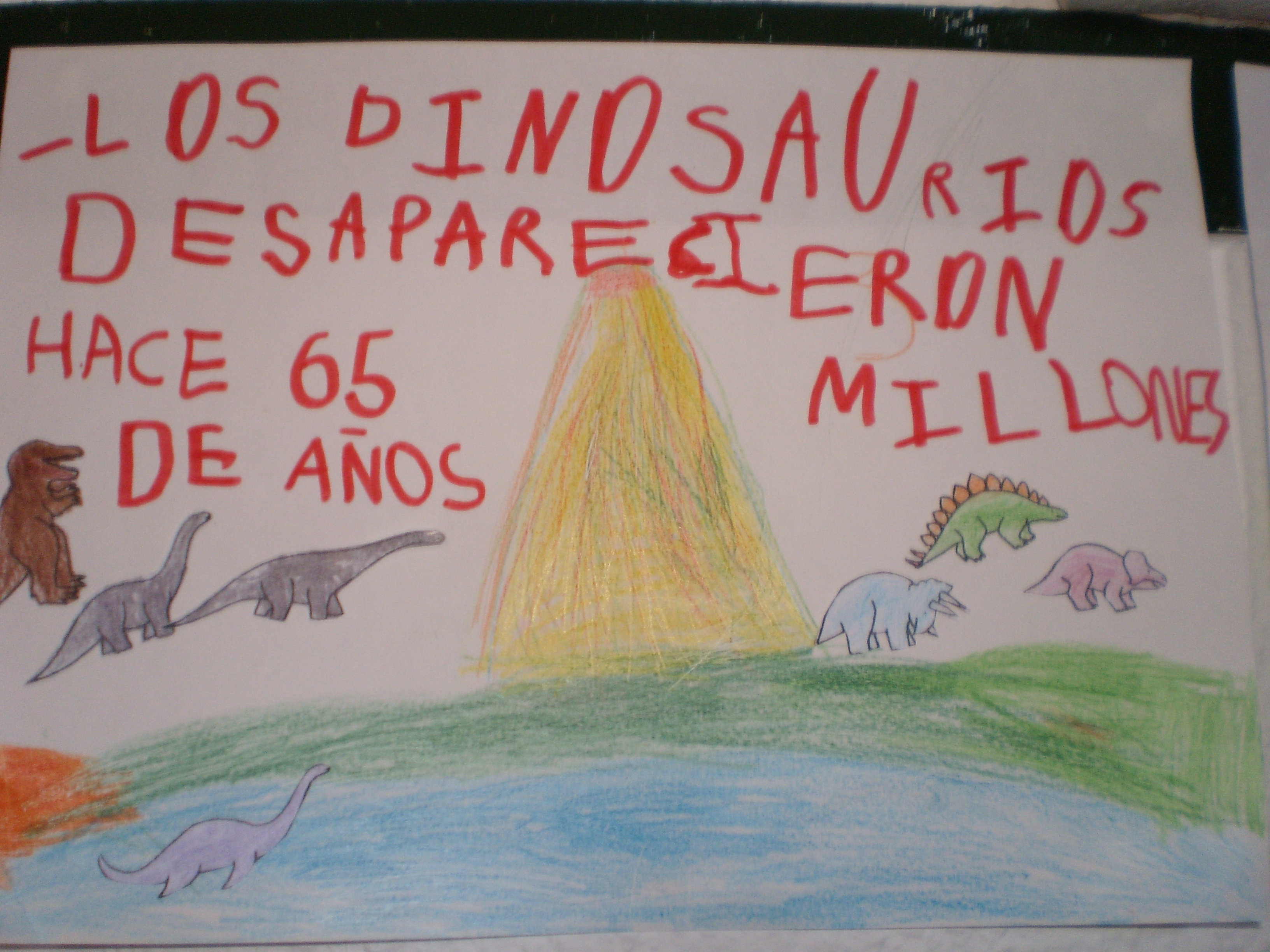


No hay comentarios:
Publicar un comentario